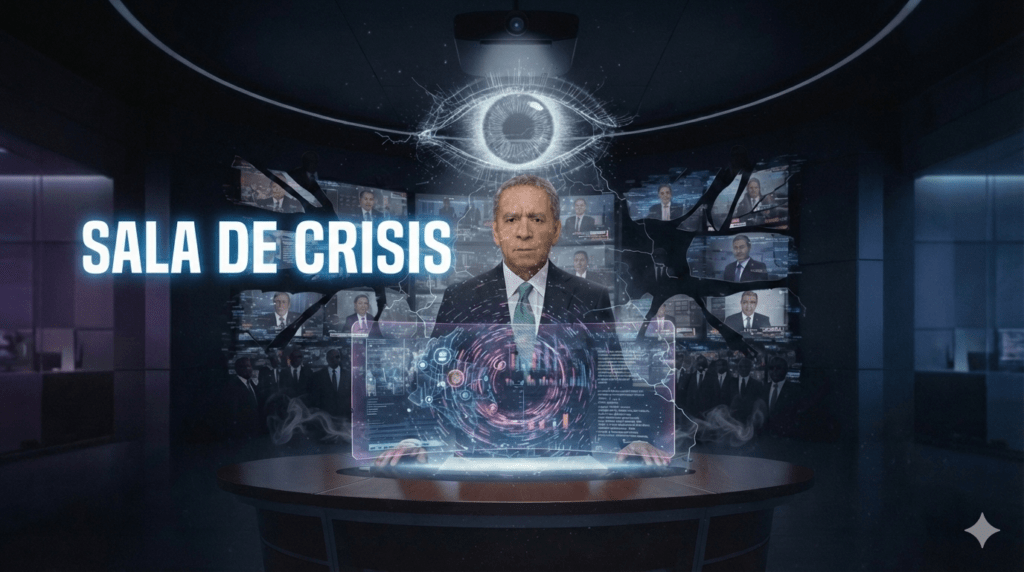El cambio en Colombia no vendrá de un nombre, sino de la capacidad de sentar a los contradictores en una misma mesa. ¿Seguiremos siendo rehenes del odio? o ¿exigiremos reformas de fondo?
Por SAMUEL SALAZAR NIETO
Todos en Colombia coincidimos en que los grandes males que azotan al país son la violencia, la corrupción y el narcotráfico. Estos, unidos a la inequidad, la desigualdad y la pobreza, dificultan que este rincón del norte de América del Sur sea realmente un paraíso de progreso, desarrollo y paz.
Pero existe un mal mayor, un enemigo invisible pero letal que siempre está al acecho cuando su control está amenazado. Es una epidemia sin rostro que se cubre con un manto de fuerzas clandestinas: el odio. Su arma principal es la polarización, esa que divide y hace creer que el rival a vencer es simplemente aquel que piensa diferente. Bajo esa lógica, quien sea de izquierda es etiquetado como «guerrillero» y el de derecha como «paraco», anulando cualquier posibilidad de diálogo.
Esta dinámica no es nueva. En más de dos siglos de historia republicana, difícilmente se encuentra un período prolongado sin violencia. Desde la primera reyerta de 1810 hasta las más de 50 guerras civiles del siglo XIX, la constante ha sido la imposición por la fuerza. Recibimos el siglo XX con la Guerra de los Mil Días, preludio de una centuria donde la sangre de cientos de miles de compatriotas corrió a nombre de una bandera o una causa. Incluso figuras excepcionales como Uribe Uribe, Gaitán, Galán y Gómez Hurtado, quienes hubieran podido incidir en implementar grandes transformaciones, terminaron como víctimas de magnicidios porque sus ideas no cabían en el libreto del odio.
Lamentablemente, esa persecución a quien intenta cambiar las cosas sigue vigente. Hoy, a nadie que se atreva a cuestionar las estructuras de poder se le permite avanzar sin poner precio a su cabeza. Prueba de ello es que, solo en 2025, fueron asesinados 187 líderes sociales en Colombia según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.
Bajo este panorama, nos alistamos para un nuevo intento electoral alimentado por el petrismo o el uribismo, donde el rencor impide ver que la salida para una mejor Colombia no está en manos de un mesías. Debemos entender que, por más cambios que un líder pretenda implementar, si ello implica dejar atrás un modelo específico, los intereses que lo administran y controlan no lo van a permitir y la polarización será mayor. El fanatismo ciego solo garantiza el bloqueo mutuo. Superar este estancamiento requiere grandeza y el valor de entender que el progreso exige sacrificios, consensos, tolerancia y, sobre todo, cero odio y cero violencia.
Si realmente queremos un cambio que trascienda los nombres, la agenda debe centrarse en reformas estructurales que hoy nadie se atreve a tocar. Es imperativo que el país discuta una reforma administrativa profunda que incluya la reducción real del Congreso y el recorte de los salarios de sus miembros. Debemos alcanzar la transparencia absoluta acabando con los «cupos indicativos” (fuente continua de corrupción en el legislativo), eliminando las suplencias y fortaleciendo la institucionalidad mediante el voto obligatorio. Asimismo, urge despolitizar la elección de las altas cortes, eliminar organismos con sobredosis de carga política como el Consejo Nacional Electoral, y otros ineficientes e ineficaces como la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representates.
Esto es apenas una muestra de lo que serían cambios significativos que harían de Colombia otro país. Sin embargo, hay que ser claros: si reformas como estas no se ponen en marcha desde el comienzo mismo del nuevo gobierno, nada hará la diferencia con sus antecesores de este siglo. Porque si el cambio es simplemente de actores políticos con agenda propia y no de país, y no se ponen en macha profundas transformaciones, continuaremos como de costumbre en medio de grandes escándalos de corrupción, pomposos anuncios con promesas que nadie cumple o los sucesores frenan, enardecidos debates que sólo alimentan los titulares de prensa, y el show en los medios de comunicación, y del espectáculo grotesco de violencia y odio alimentando desde unas redes sociales convertidas en cloaca y trinchera para fustigar el caos.
Y en cuatro años, los promeseros de siempre —y los nuevos, hambrientos de poder— nos asegurarán nuevamente que acabarán con el narcotráfico, la inseguridad y la guerrilla; que por fin habrá paz y erradicarán la pobreza. Jurarán que ellos sí lo lograrán, aun cuando ya tuvieron la oportunidad de gobernar y fracasaron, o ni siquiera lo intentaron. No será más que la copia de un libreto conocido que solo sirve para animar el circo de la temporada electoral.
El cinismo prevalecerá si el cambio es solo superficial y el status quo sigue favoreciendo a los mismos de siempre. Colombia no puede permitirse otros cuatro años de parálisis. El verdadero hito histórico ocurrirá el día que sentemos a los contradictores en una misma mesa a construir un país viable. Solo a través de acuerdos genuinos y el cese de la confrontación perpetua, las riquezas y el talento de nuestra gente estarán finalmente al servicio de todos los que habitamos esta nación.
Eso se logra se aprendemos, si nos despojamos del odio y la intolerancia, si la violencia y la muerte dejan de ser el arma para neutralizar al que piensa diferente o pone en peligro los intereses personales.