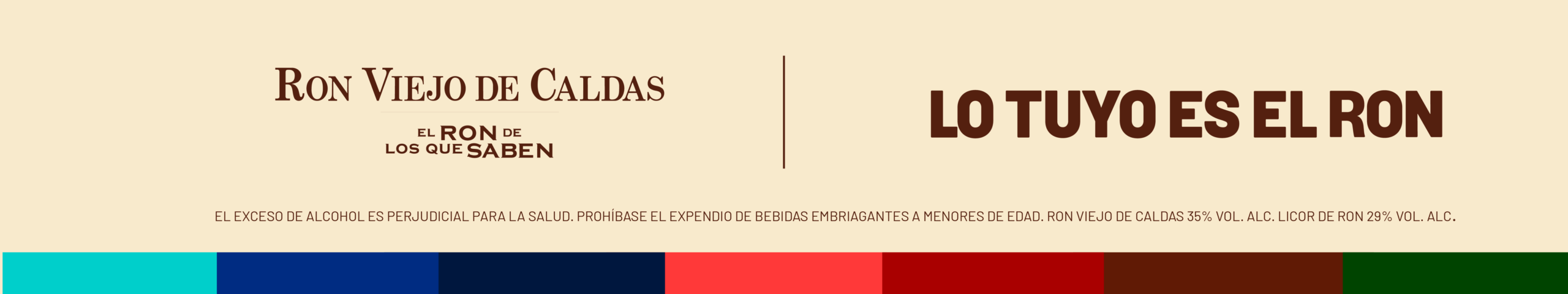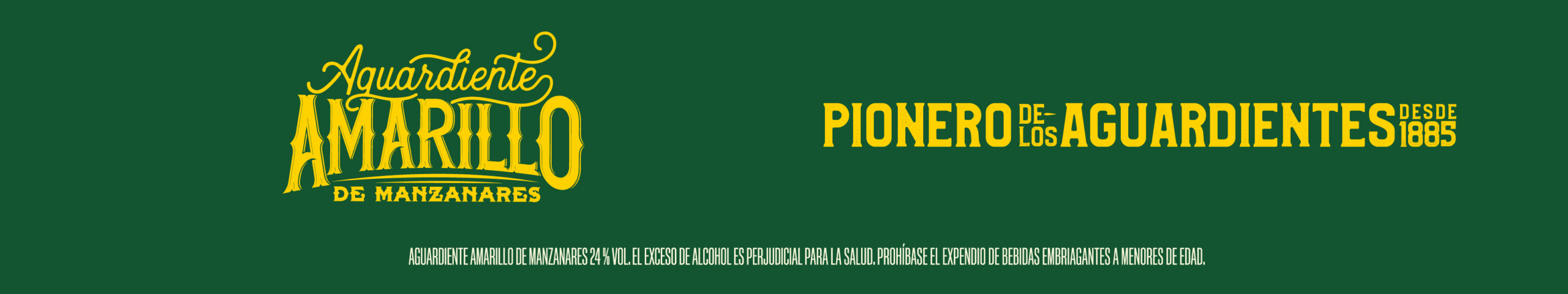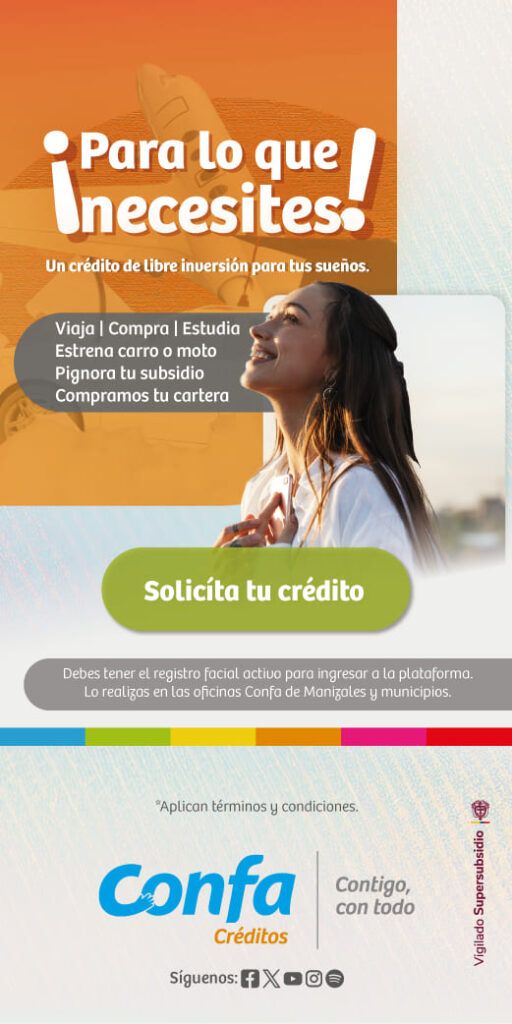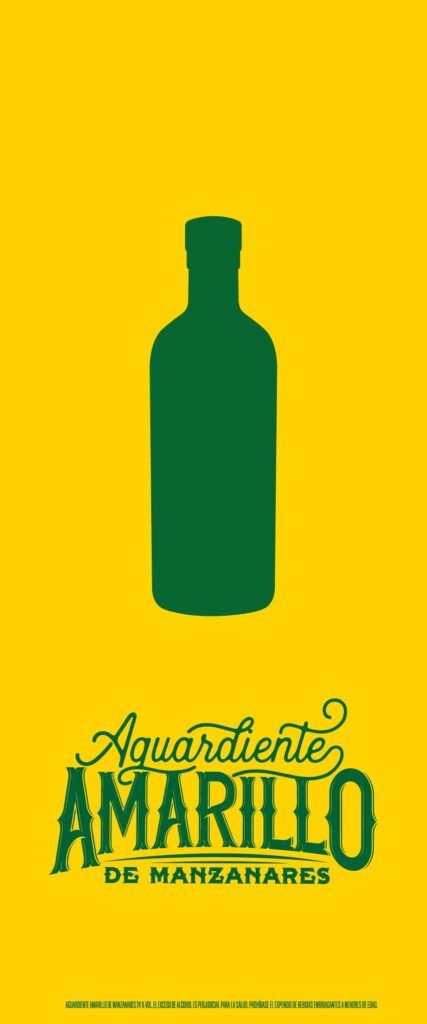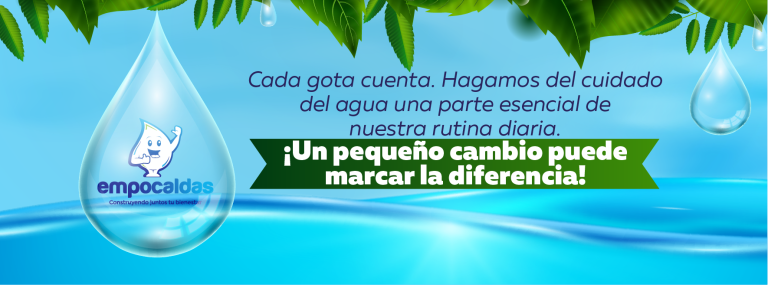La noche del 13 de noviembre de 1985, Armero, Tolima, fue soterrada por una avalancha de lodo, agua y piedras provocada por la erupción del Nevado del Ruiz. En pocas horas, la ciudad que albergaba a unas 31.000 personas quedó convertida en una planicie de lodo y el saldo se acercó a las 25.000 víctimas, una cifra que marcó para siempre la memoria del país y la conciencia de la gestión de riesgos. La destrucción continuó durante la madrugada del 14 de noviembre, cuando el terreno perdió su forma y la vida quedó enterrada bajo una marea oscura que borró las calles, las casas y hasta templos enteros.
En el epicentro de la tragedia se sitúan nombres y antecedentes que hoy se recuerdan con mirada crítica. El alcalde de Armero, Ramón Antonio Marín, había insistido en la necesidad de evacuar ante las señales de la actividad volcánica: olor a azufre, ceniza en los techos y ruidos inusuales que alertaban sobre un peligro inminente. Sin embargo, según las crónicas y testimonios, las respuestas a esas advertencias por parte de las autoridades nacionales tardaron en llegar, y la ciudad quedó indefensa ante una lahar que descendió a una velocidad de 48 kilómetros por hora, arrasando calles, viviendas y templos y reduciendo Armero a una vasta planicie de lodo que no dio cabida a la esperanza ni al regreso de sus gentes.
40 años de memoria y lecciones para la gestión de desastres
Este año se cumplen cuatro décadas desde la peor tragedia volcánica de Colombia y la conmemoración se ha convertido en un espacio para evaluar impactos en la gestión de riesgos y en la memoria social. La historia de Armero subraya que la actividad del Nevado del Ruiz no fue un episodio aislado, sino un proceso con señales claras: olor a azufre, ceniza acumulada en techos y ruidos que, con decisión, debieron activar órdenes de evacuación. La magnitud de la devastación impulsó la creación del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, conocido como SNPAD, y dejó en evidencia la necesidad de una respuesta coordinada entre autoridades y comunidades para evitar que se repita una tragedia de sucha proporción.
Entre los datos que trascienden la crónica está la imagen icónica de Omayra Sánchez Garzón, una niña de 13 años que quedó atrapada entre los escombros y fue fotografiada por Frank Fournier. Su rostro, cubierto de tierra, se convirtió en símbolo internacional de la catástrofe y de la vulnerabilidad de las poblaciones ante fenómenos volcánicos. Hoy, el lugar donde se alzaba Armero es un memorial y un camposanto que mantiene viva la memoria de la población y de las víctimas, en un país que continúa aprendiendo a convertir la memoria en prevención y educación para las futuras generaciones.
«La noche vino a sepultar el valle; rompió el silencio la borrasca cruenta; en el poblado no quedó una calle; poco escapó a la voraz tormenta» – Carlos Zuluaga, Armero muere
«Armero desaparecerá cuando desaparezca el último testigo» – Hernán Darío Nova
«Frente al dolor que a todos nos embarga; palpitan corazones desterrados por la tragedia que pasó de amarga al dejar sus hogares sepultados. No sigo más, estoy ya detenido como están detenidos; palpitantes corazones de madres y de infantes que han rodado en el lodo del olvido» – Carlos Zuluaga
La conmemoración de los cuarenta años del desastre reafirma que Armero no es solo un recuerdo trágico, sino un referente para la educación en gestión de riesgos. La memoria se nutre de relatos, de poesía y de una cultura de prevención que busca evitar que la historia se repita. En ese sentido, la historia de Omayra Sánchez, de Ramón Marín y de miles de víctimas persiste como lección y como llamado a la responsabilidad de autoridades y comunidades para escuchar las señales de la naturaleza y actuar con prontitud y coordinación.