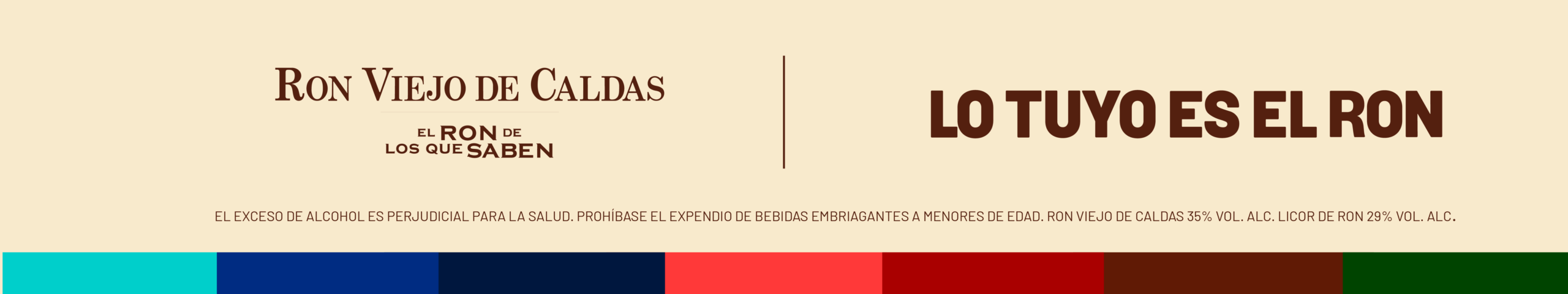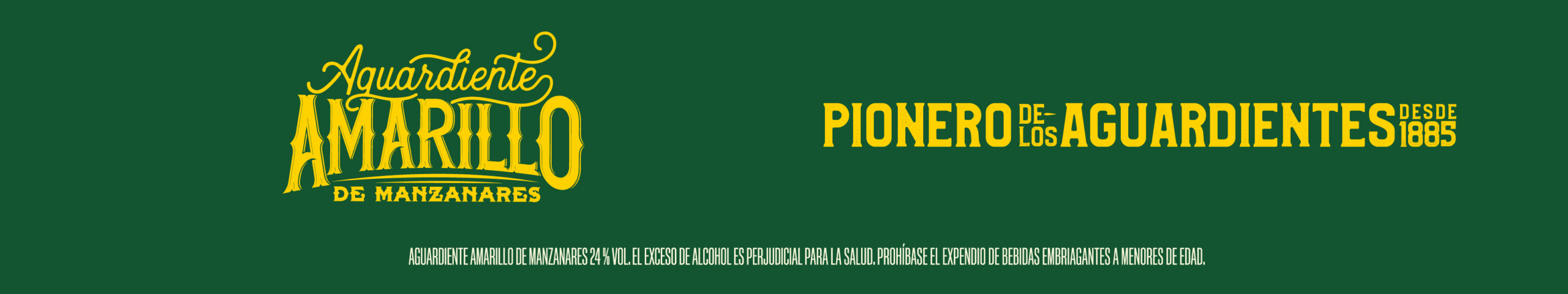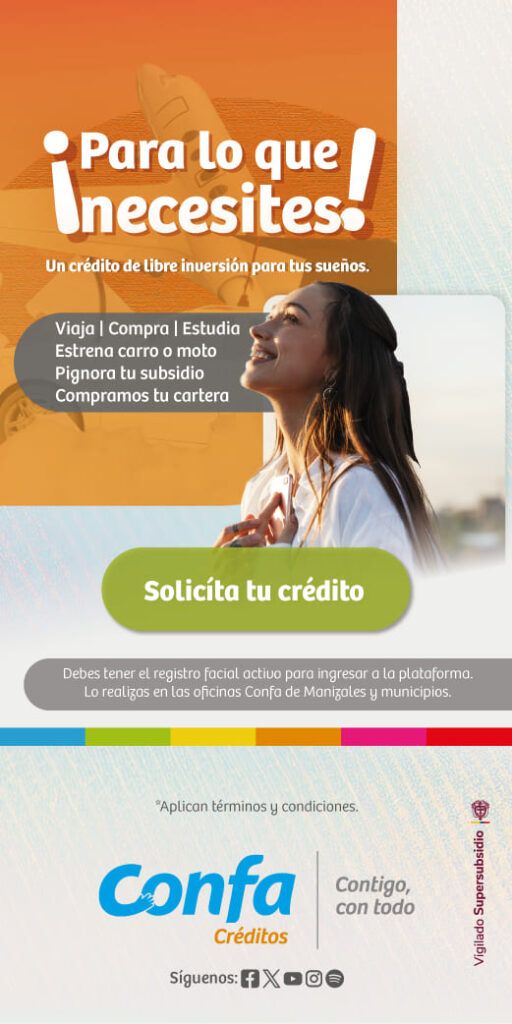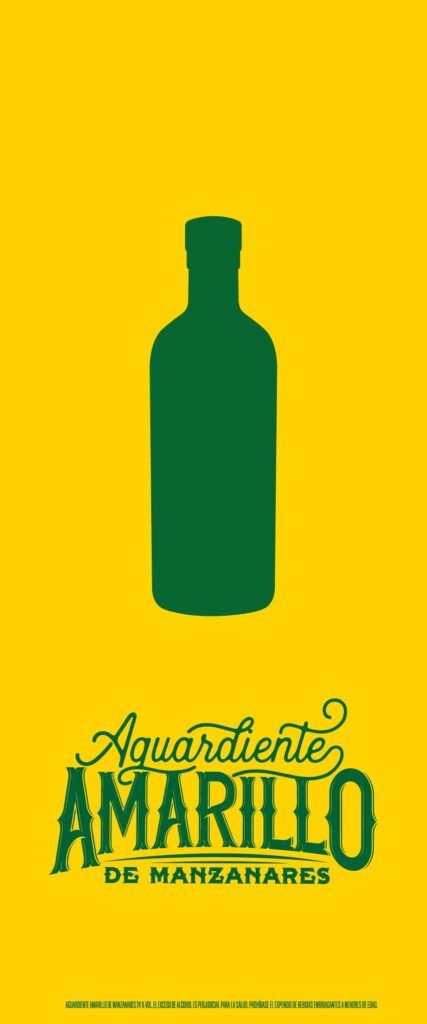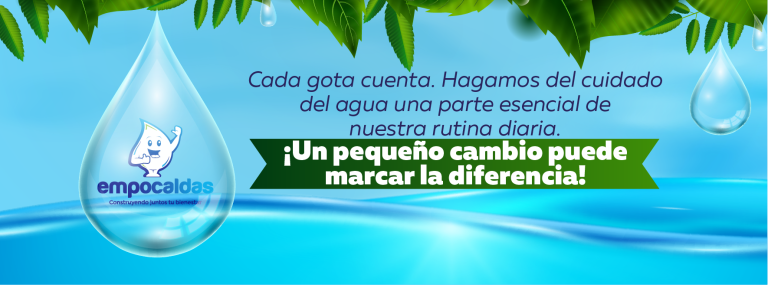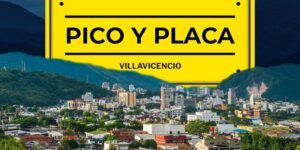Desde La Veintitrés Manizales se reporta la toma del Palacio de Justicia de Bogotá, ocurrida entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, protagonizada por el grupo guerrillero M-19 con el objetivo de exigir el enjuiciamiento del presidente Belisario Betancur por la presunta violación del cese al fuego firmado en agosto de 1984. La operación dio inicio con el ingreso de 29 de los 35 integrantes del M-19 al edificio a las 11:30 a.m. del 6 de noviembre y terminó con la retoma de la estructura alrededor de las 2:30 p.m. del 7 de noviembre, dejando un saldo de más de 100 muertos. En el interior estaban aproximadamente 350 personas y entre las víctimas identificadas se contaban unas 70 personas; Alfonso Reyes, presidente de la Corte Suprema, se encontraba en el edificio cuando estalló la crisis, junto a otras autoridades.
El desarrollo de la operación se caracterizó por un cruce de disparos que permitió el ingreso de la guerrilla, seguido del cerco y la intervención de fuerzas policiales y del Ejército. El asalto se ejecutó tanto por tierra como por aire, con apoyo de helicópteros, mientras una biblioteca del complejo ardía durante la sesión de violencia. La Presidencia decidió no transmitir en vivo lo que ocurría, y, para evitar una cobertura directa, se ordenó trasladar los equipos de transmisión al estadio El Campín. En el interior del edificio se registraron graves irregularidades y dudas sobre el control de la operación y las causas de las muertes de varios rehenes; además, se reportaron discrepancias en la ubicación y el manejo de los cadáveres. Durante la crisis, once personas desaparecieron y, con el transcurso de los años, los restos de seis fueron ubicados.
Contexto histórico y memoria de una década de conflicto
Este episodio se inscribe en una década de los ochenta y principios de los noventa caracterizada por la violencia vinculada al narcotráfico y por las acciones de guerrillas como el M-19 y las Farc-EP, en un marco de intentos de negociación de paz y de ataques a figuras políticas. Su conmemoración en estos cuarenta años reaviva debates sobre la veracidad de la versión oficial, las irregularidades en la operación y las víctimas, así como las conclusiones de la Comisión de la Verdad y otros estudios históricos que han contribuido a la memoria colectiva de Colombia.
«El gobierno es firme, pero tranquilo en su defensa de los principios y de las instituciones que los encarnan, los tiernos afectos de quienes han sido sacrificados en esta absurda e incalificable tragedia. Los que la han sufrido en su propia carne, los familiares, todos, a quienes el dolor los llena de justa indignación. Los familiares y allegados de los soldados, de los oficiales, de los agentes, de cuantos fueron sacrificados. Los familiares de los guerrilleros, que todos son nuestros compatriotas. Esa inmensa responsabilidad la asumió el presidente de la República, que para bien o para mal suyo, estuvo tomando personalmente las decisiones, dando personalmente las órdenes respectivas
«Organizaron los muertos al lado de la estatua de Francisco de Paula Santander, eso entorpece las investigaciones, hay un informe de Medicina Legal que está perdido, en el que se hablaba de las dudas sobre las balas que asesinaron a los magistrados, el caso de Urán (Carlos Horacio Urán), que salió del palacio, pero aparece desnudo con un tiro de gracia». – Julián Penagos, historiador, citado a Infobae Colombia
En síntesis, la toma y la posterior retoma del Palacio de Justicia dejaron una profunda marca en la historia de Colombia y alimentan, a 40 años de los hechos, un marco de revisión de la memoria, de las versiones oficiales y de las investigaciones que aún plantean preguntas sobre el manejo de cuerpos, documentos y responsabilidades políticas y judiciales.