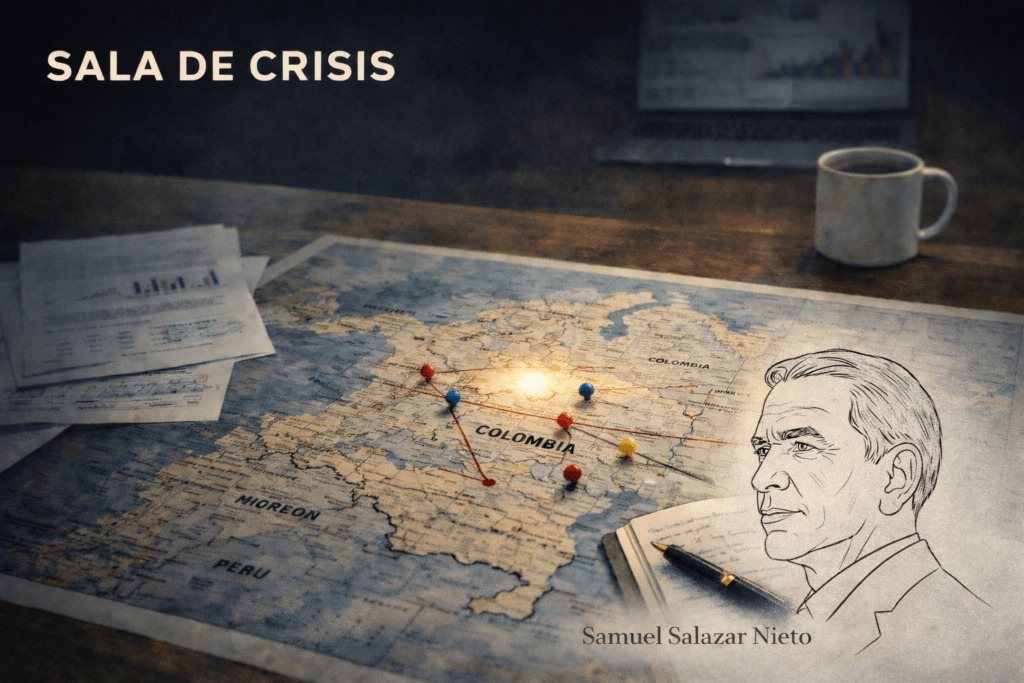Cada decisión judicial se discute hoy como si fuera una jugada política
Las decisiones de los jueces dejaron de discutirse en clave jurídica para convertirse en armas de disputa política, en un sistema que acercó la justicia al centro del pulso de poder
Por SAMUEL SALAZAR NIETO
Las sentencias ya no terminan en el expediente: empiezan allí y continúan en el micrófono, en la red social, en la tarima. Antes de que un fallo judicial se lea completo es traducido en consigna, denuncia o bandera. La decisión deja de discutirse en lenguaje jurídico y pasa a ser parte del pulso de poder. No es solo un cambio de tono. Es una señal de que la justicia empezó a ser leída como un actor más dentro de la contienda.
“Estamos ante una ruptura real del orden constitucional, solo porque existe un gobierno que es amigo del pueblo trabajador”, dijo el presidente Gustavo Petro al rechazar la suspensión privisional que ordenó la Corte Constitucional de la emergencia económica decretada por su gobierno.
“Una compulsa miserable por una declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente”, respondió el expresidente Álvaro Uribe ante la decisión de un juzgado de compulsar copias para investigar su presunta relación, junto a su hermano, con el homicidio de dos defensores de derechos humanos.
No son episodios aislados. Se volvió rutina controvertir las decisiones de los jueces. Una sentencia no alcanza a leerse completa cuando ya es calificada de persecución, sesgo ideológico o conspiración política. Los afectados ya no reaccionan como partes de un proceso, sino como contendores y lo hacen desde todos los extremos y desde los más altos niveles del poder.
Durante años se repetía que los jueces hablaban a través de sus sentencias y que, aun en desacuerdo, éstas se acataban. No era un paraíso institucional, pero sí un principio: la justicia ocupaba un lugar distinto al de la pelea política. Hoy esa frontera parece desdibujada y las decisiones judiciales se discuten en clave de bando, no de derecho.
Y en ese proceso ocurrió que el estrado judicial se trasladó, en parte, a los medios de comunicación. Las controversias ya no se libran en expedientes sino en entrevistas, redes sociales y pronunciamientos públicos. Allí se denuncian supuestos sesgos, se anticipan juicios y se construyen relatos paralelos que terminan influyendo en la percepción ciudadana sobre procesos que aún están en curso. El debate jurídico se mezcla con la narrativa política, y el veredicto simbólico suele llegar antes que el judicial.
No siempre fue así. Hubo un tiempo en que la reserva de los expedientes era casi sagrada. Conseguir una grabación, un documento o una prueba bajo custodia judicial no solo era difícil: cruzar esa línea tenía consecuencias. La frontera existía, y tanto jueces como periodistas sabían que traspasarla implicaba costos legales y éticos.
Hoy esa barrera parece erosionada. Filtran desde los despachos, lo hacen las defensas, partes interesadas, abogados e incluso funcionarios buscan instalar relatos antes de que se produzcan las decisiones. Cada documento se convierte en pieza de disputa pública, cada prueba en munición narrativa. El proceso dejó de ser reservado y se convirtió en un espectáculo en el que se ambienta, se interpreta, se anticipa. Y cuando llega el fallo, ya existe un juicio previo circulando.
Pero la exposición mediática no siempre es solo ruido. A veces es mecanismo de presión y en no pocos casos, la única forma de que un proceso avance, una investigación salga del congelador o un expediente reciba atención, es el escándalo público. Cuando el caso ocupa titulares, el sistema reacciona. En ese contexto, los medios terminan funcionando como tribunales paralelos, la reserva se diluye, el proceso se discute por entregas y la reputación de los involucrados puede quedar definida antes de que el sistema produzca una decisión formal.
Ese desajuste entre el tiempo judicial y el mediático genera una distorsión profunda. El sistema está diseñado para decidir con pruebas y garantías; el espacio público reacciona con percepciones, emociones y relatos en disputa. Cuando ambos planos se superponen, el fallo deja de ser el punto final y se convierte apenas en un episodio más dentro de una narrativa que ya se formó.
Por eso la batalla por la conversación se volvió tan determinante. Quien logra instalar primero su versión de los hechos no solo influye en la percepción ciudadana, sino que condiciona el entorno en el que las decisiones judiciales serán recibidas. No se trata solo de ganar un proceso, sino de ganar el sentido del proceso.
El peligro de este escenario es evidente. Cuando el lenguaje de la ley es sustituido por el de la propaganda, la figura del juez se desmorona. Si el árbitro deja de ser visto como una autoridad imparcial y empieza a ser percibido como un jugador con camiseta debajo de la toga, el juego democrático pierde su regla básica. Al final, si todos los fallos son interpretados como ataques políticos, la justicia deja de ser el último recurso de una sociedad para convertirse en un trofeo de guerra.
Ese paisaje actual no surgió de la nada. Tiene raíces institucionales. La Constitución de 1991 transformó de manera profunda la justicia en Colombia y en el nuevo diseño involucró a los poderes Ejecutivo y Legislativo en la forma de elegir los magistrados de las altas cortes y las cabezas de los organismos de control. En busca de pluralizar, abrir el sistema y evitar la cooptación cerrada, introdujo un componente político en la puerta de entrada de quienes luego debían actuar como árbitros.
No se trata de afirmar que la justicia perdió independencia, sino de reconocer que su diseño institucional la ubicó en una zona de contacto permanente con la política. Y cuando las instituciones comparten origen en escenarios de negociación, la confianza deja de descansar únicamente en la autoridad jurídica. Pero el problema no es que la justicia sea parte de un sistema democrático, sino que hoy casi no hay cómo evitar que la lógica de la disputa política invada los tribunales. Por eso habría que revisar la forma en que se eligen los magistrados, darle más valor al mérito que a los respaldos políticos, exigir un tiempo de distancia entre la actividad partidista y el acceso a las altas cortes, y garantizar que los jueces puedan decidir sin presiones de ningún poder.
Esto además supone una responsabilidad política de quienes ejercen el poder porque cuando los líderes convierten cada fallo adverso en un acto de persecución y cada decisión favorable en una reivindicación ideológica, no solo debilitan a los jueces, también el Estado de Derecho.
La justicia no fue creada para ganar aplausos ni para perder elecciones, sino para sostener reglas. Si el árbitro entra a la contienda, el juego sigue, pero deja de ser un Estado de Derecho y empieza a parecerse a una disputa sin árbitro, donde cada bando solo reconoce su propia versión de la ley.