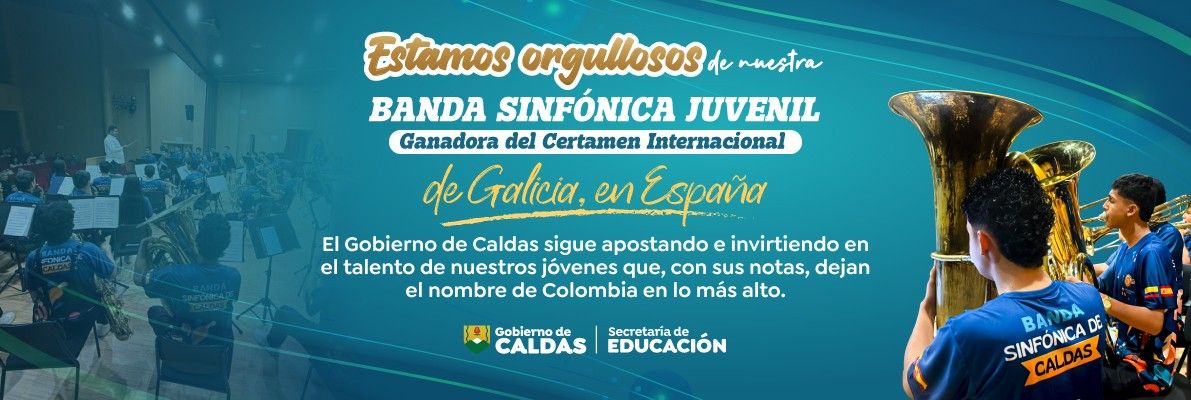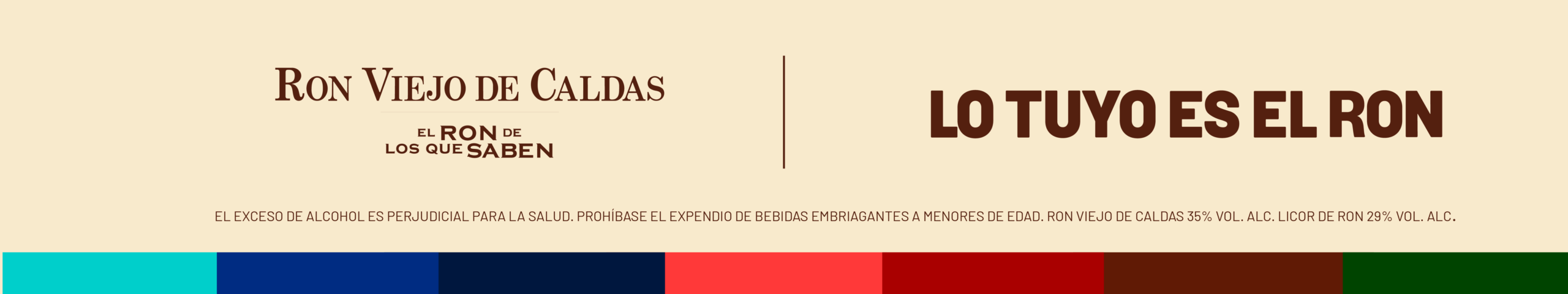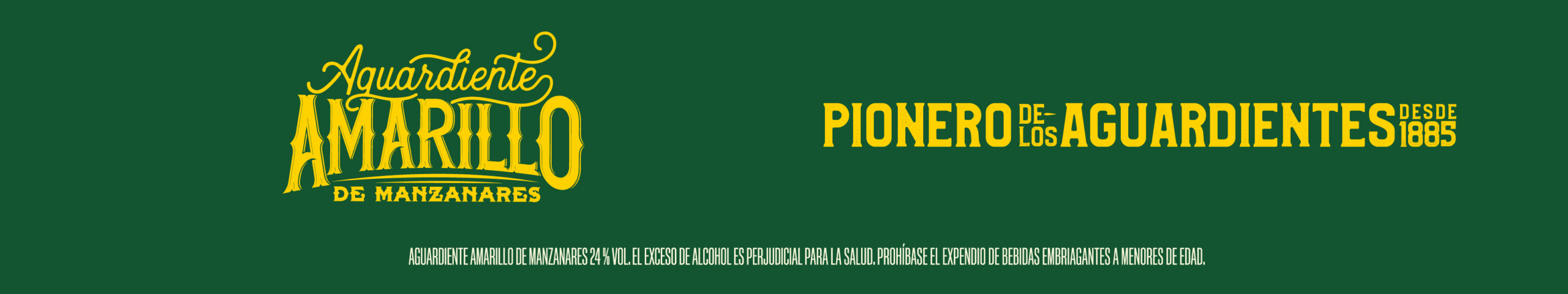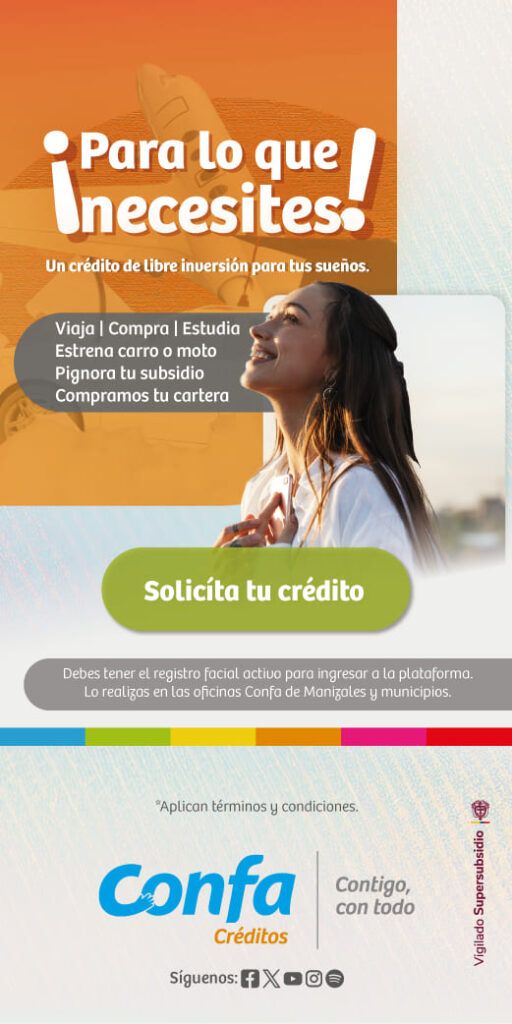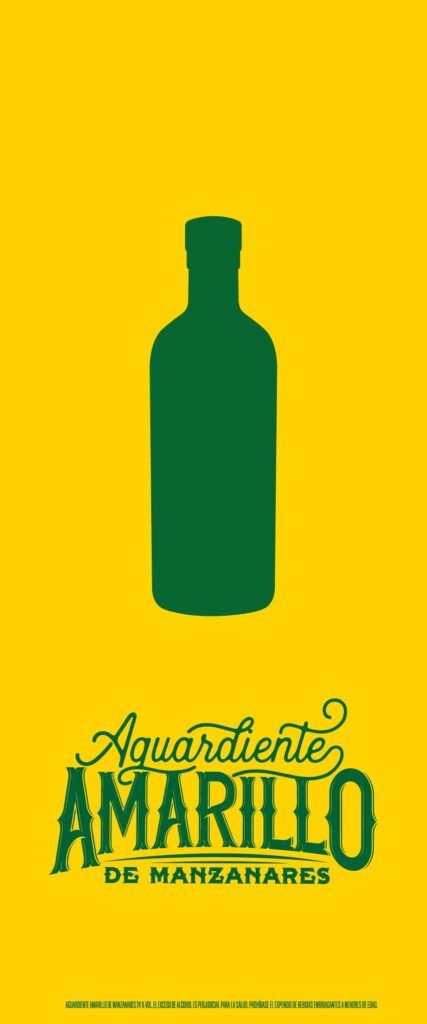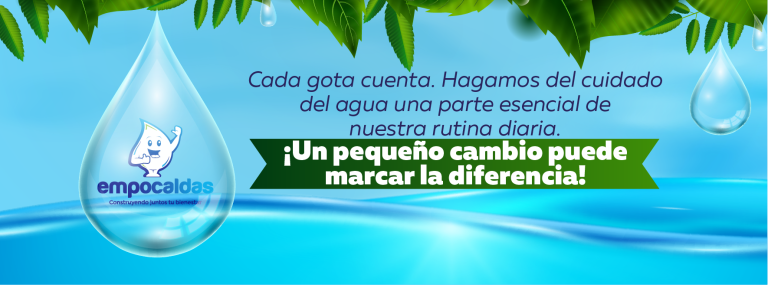El Palacio de Justicia de Bogotá fue escenario entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985 de una de las secuencias más devastadoras de la historia reciente de Colombia: la toma por parte del Movimiento 19 de Abril, conocido como M-19, y la posterior retoma militar que se desató en la Plaza de Bolívar. La operación dejó un balance de más de 100 muertos y once magistrados de la Corte Suprema entre las víctimas, además de una fractura institucional que marcó de forma indeleble la relación entre el poder civil, las Fuerzas Armadas y el sistema judicial.
La acción, bautizada por los actores como la “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, fue coordinada desde la Escuela de Caballería, liderada por Alfonso Plazas Vega en las operaciones con blindados, y la Brigada 13 al mando de Jesús Armando Arias Cabrales. El asalto contó con el apoyo del Batallón Guardia Presidencial, COPES de la Policía y el DAS, y los tanques ingresaron por la entrada principal del edificio. La toma fue transmitida en directo y, según relatos de la época, la cobertura televisiva habría funcionado como un factor que evitó mostrar la magnitud real de la tragedia en los primeros momentos, en paralelo a la transmisión del partido Millonarios against Unión Magdalena que quedó grabada en la memoria como parte de aquel día.
En el tablero de mando también estuvieron figuras del gobierno y de la institución militar: Belisario Betancur Cuartas, entonces presidente de Colombia, defendió una postura de no negociar durante la toma; el Ministerio de Defensa estuvo a cargo de Miguel Vega Uribe, con Augusto Moreno Guerrero como comandante de las Fuerzas Militares y Rafael Samudio Molina al mando del Ejército. La cadena de mando involucró a otros oficiales clave como Iván Ramírez Quintero y Edilberto Sánchez (coroneles), así como a Miguel Alfredo Maza Márquez, director del DAS, y Víctor Alberto Delgado Mallarino, director de la Policía Nacional. En el entorno gubernamental, Noemí Sanín figuró como ministra de Comunicaciones y Jaime Castro como ministro de Gobierno, mientras Álvaro Fayad, comandante nacional del M-19 y uno de sus estratégicos, coordinaba la ofensiva desde el interior del movimiento.
El objetivo declarado por el M-19 era exigir al Gobierno una respuesta por incumplimientos de acuerdos de paz y denunciar abusos del Estado; Betancur, por su parte, sostuvo que no existía posibilidad de negociación durante la toma y que la vía para resolver las diferencias pasaba por el fortalecimiento del Estado de derecho. El hecho, que dejó más de 28 horas de combates, afectó de manera directa a la Corte Suprema de Justicia y a la institucionalidad colombiana, y abrió una conversación histórica sobre la responsabilidad de las órdenes dadas, la seguridad de las personas dentro de una sede judicial y el papel del poder militar en procesos de negociación política.
Antecedentes y consecuencias componen el marco: Betancur, quien asumió en 1982 con una apuesta a sostener diálogos con guerrillas y a buscar una ruta de paz, vio cómo tres años después esa apuesta se ponía a prueba de la manera más cruda. Años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la retoma, un fallo que aportó jurisprudencia y una visión internacional sobre las responsabilidades estatales. La toma dejó además una fractura institucional que persiste en el relato público y en las investigaciones, y ha generado controversias en torno a la verdad, la justicia y la reparación que exigen las familias y los sobrevivientes de la tragedia.
La memoria, la justicia y las secuelas institucionales
Históricamente, la toma del Palacio de Justicia se ha descrito como un hecho determinante del conflicto armado y de la memoria nacional, y su impacto institucional se mide en la exposición de fisuras entre el Gobierno, la Fuerza Pública y los tribunales. Décadas después, persiste el debate sobre quién dio las órdenes finales, qué decisiones se tomaron en la ofensiva y qué ocurrió con los desaparecidos, con las familias y las víctimas exigiendo verdad, justicia y reparación. En la actualidad, cuarenta años después del acontecimiento, siguen vigentes las preguntas por respuestas que aún no llegan, y la memoria del episodio continúa convulsionando la manera de entender la violencia estatal y la responsabilidad institucional.
En síntesis, la toma del Palacio de Justicia dejó una herida profunda en la historia del país y en la memoria colectiva, cuya reinterpretación y justicia continúan siendo una tarea abierta para las próximas generaciones. Las voces que buscan esclarecer las responsabilidades y el destino de los desaparecidos persisten, mientras las instituciones enfrentan el desafío de revisar sus procesos, sus órdenes y la forma en que se relacionan con la defensa de la Constitución y la dignidad humana en contextos de crisis política.